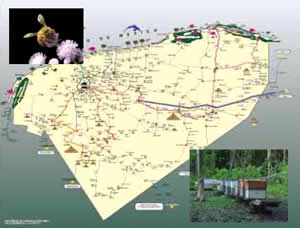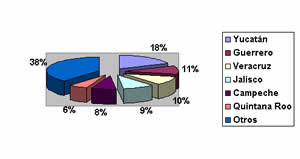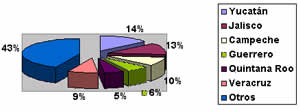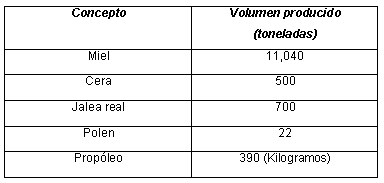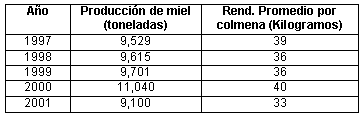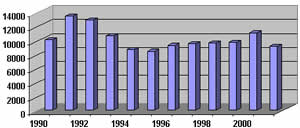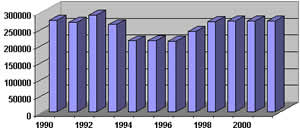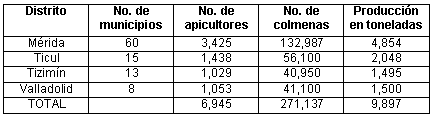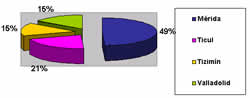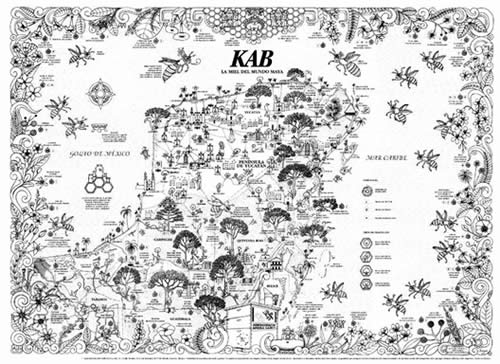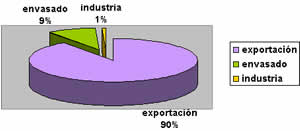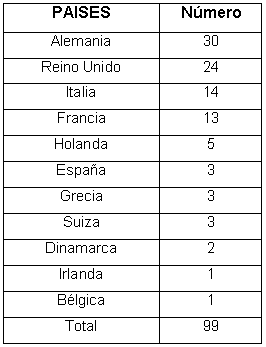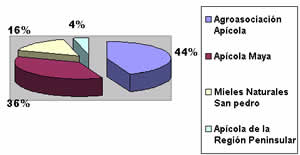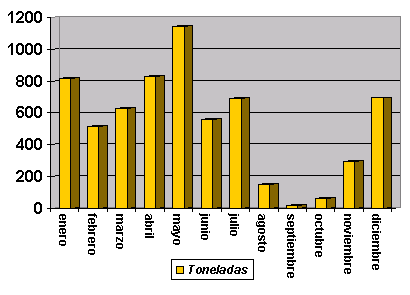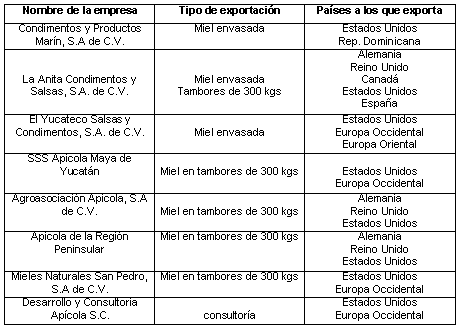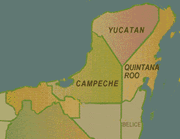Objetivo: analizar las características de la
actividad apícola en Yucatán así como el
panorama general de las condiciones actuales del mercado mundial
y regional, lo cual permitirá aportar elementos que ayuden
a conocer la problemática por la que atraviesa la apicultura
del Estado.
Introducción
La explotación de las abejas cuenta con una amplia
tradición en México, principalmente en el sureste
del país, en donde se le practica desde antes del arribo
de los españoles a América y en donde, después
de sufrir transformaciones desde la propia orientación
de la producción hasta de las variedades de abejas
explotadas, se ubica la principal zona productora de este
edulcorante y otros productos de la colmena, como la jalea
real y los propóleos (Cajero Aguilar, 2001)
La
Península de Yucatán es por tradición
una región importante productora de miel a nivel mundial,
ya que en gran proporción (95%) su producción
se destina al mercado internacional, siendo inclusive considerado
dentro de los primeros exportadores y productores de gran
calidad en Europa y Estados Unidos, donde este producto es
altamente demandado por sus características de origen
botánico y propiedades mismas de la miel (Apimex, 2001).
Existe un bajo consumo per cápita de miel entre la
población de México, este aspecto es importante
y debe ser tomado en cuenta en el futuro próximo del
comercio de la miel.
A
nivel nacional la apicultura ha sufrido un importante deterioro
en los últimos 10 años (1990-2000) como consecuencia
de fenómenos climatológicos, principalmente
huracanes que determinaron la pérdida de la población
de las colmenas y de las propias colmenas, sobretodo en el
Sureste del país, zona en la que se genera más
del 30% de la producción nacional. De igual forma la
prolongada condición de sequía que afecta algunas
regiones en México, ha disminuido la posibilidad de
recursos nectarpoliníferos y por tanto la alimentación
de las abejas, con la consecuente baja en la producción.
Aunado a lo anterior, la presencia de la abeja africana desde
el año 1986 desalentó el crecimiento de esta
actividad, y en años recientes, la llegada de la Varroasis
(enfermedad parasitaria de las abejas) ha condicionado un
mayor nivel de costos de producción (Cajero Avelar,
2002).
Los
apicultores de la Península de Yucatán han venido
a menos en productividad y beneficios que encuentran en la
apicultura, debido a la llegada de la abeja africana (Apis
mellífera), a la detección del ácaro
Varroa jacobsoni Oudemans, los bajos precios de la miel durante
años en el mercado internacional, efectos climáticos,
falta de organización de los productores y mejores
condiciones para producir con certificación y diversificación
de productos (Villanueva y Collí, 1996, Jiménez
,1998 y Guzmán, 2001).
Por
otra parte, los intermediarios ejercen un gran control sobre
el mercado organizado, quiénes pagan precios bajos
al productor y distribuyen el producto en el mercado internacional
obteniendo todo el beneficio que ello implica. Sin embargo,
algunos apicultores logran colocar en los mercados regionales
una parte de su producción obteniendo un precio un
tanto mayor (Güemes Ricalde, 2001).
En
el estado de Yucatán al igual que en el resto de la
Península de Yucatán, según el modelo
de producción apícola campesino, ha sido por
muchos años una fuente de autoempleo que genera dinero
para la familia rural y mantiene su arraigo en el campo (Godoy
Montañez, 2001).
La
apicultura responde a una lógica diferente a la de
economía de mercado ya que no se practica para obtener
grandes beneficios económicos, es decir, se traduce
en una actividad de subsistencia familiar heredada por los
mayas tiempo atrás (Sands, 1984).
Hoy
en día la aportación de los beneficios económicos
a la economía familiar se han reducido ante el acelerado
proceso globalizador y debido a los problemas de mercado de
los últimos cuatro años, principalmente en relación
al precio internacional el cual ha venido a la baja (Güemes
Ricalde, 2001).
La
apicultura es una actividad complementaria con otras de subsistencia
como la agricultura, animales de traspatio y eventualmente
de la venta de su fuerza de trabajo (Fig. 1). En la Península
de Yucatán existen recursos naturales propios de la
región, a diferencia de otras regiones (Sands, 1984),
que les permiten dar mayor valor agregado a la miel, a través
de la certificación como de mejor calidad en los mercados
internacionales, pero quiénes se quedan con este beneficio
son los intermediarios.
La
mayor parte de los apicultores de la Península de Yucatán
son pequeños productores cuyos ingresos dependen en
gran parte de la venta de su miel, ya que sus otras actividades
productivas son básicamente de autoconsumo (Villanueva
y Collí, 1996).

Fig.
1 Patrón de actividades productivas complementarias
a la
apicultura de Yucatán
Otros
Productos de la Apicultura. Beneficios que Reportan por su
Consumo
La producción apícola nacional se ha transformado
en los últimos años, con el aprovechamiento
integral de los productos de la colmena, tales como la jalea
real, el polen y los propóleos, lo que en años
anteriores permitió revertir en parte la baja rentabilidad
motivada por la caída del precio de la miel en el mercado
internacional (Cajero Avelar, 2002).
Además
de la miel, la apicultura proporciona otros productos como
propóleo, polen, jalea real, cera y el veneno de la
abeja los cuales están siendo estudiados en relación
a sus propiedades nutricionales y terapéuticas que
representan una gran oportunidad para su comercialización.
Sin
embargo, de acuerdo a datos de la coordinación del
programa de control de la abeja africana de la SAGARPA la
producción de estos subproductos de la apicultura en
la Península son muy escasos. Apenas se registra una
producción de jalea real de 700 kilogramos y de 390
Kilogramos de propóleo. Sobre producción de
veneno no se tienen registros. El MVZ Manuel Estrada coordinador
de este programa de la Secretaría menciona que el mercado
de estos productos está cubierto por productos de otros
estados del país o bien, procedentes de importaciones
chinas fundamentalmente, como el caso de la jalea real que
alcanza un precio de $500.00 por kilogramo muy por debajo
del costo de producción en la región.
Cabe
mencionar que con base en avances de la investigación
del proyecto “Cultura de Producción y Consumo
de Miel Ecológica en la Península de Yucatán”
del Conacyt-Sisierra-Universidad de Quintana Roo 2001-2002
se han detectado en el mercado productos elaborados y envasados
de marca a base de miel, propóleo, jalea real, polen
y veneno de abeja.
Podemos
citar dos categorías de productos con mayor presencia:
cosméticos (que incluye la línea de limpieza
como shampoos y jabones entre otros y la línea de belleza)
y para la salud (línea de medicamentos como jarabes,
paletas, caramelos y la línea de los nutricionales
entre ellos polen, jalea real, propóleo)
Estos
productos están generando un excelente panorama de
oportunidades en el mercado de productos naturales de la región
que día con día está creciendo en demanda
y preferencia de los consumidores de todos los niveles socioeconómicos.
Miel
La
miel es un producto alimenticio producido por las abejas melíferas
a partir del néctar de las flores o de las secreciones
dulces de algunos frutos, que liban, transforman, combinan
con sustancias específicas propias, acumulan y dejan
madurar en los panales de la colmena (Winston, 1991).
La
miel es un producto complejo que contiene numerosos elementos
que actúan directamente sobre la armonía de
nuestro equilibrio biológico, y por ende proporciona
salud y bienestar. La miel es una enorme fuente de energía
ya que contiene casi un 70% de azúcares simples perfectamente
asimilables: fructosa, glucosa y sacarosa (Bernard, 2001).
Posee
la ventaja de que contiene numerosas sales minerales con acción
benéfica para su asimilación, particularmente
el calcio. Por su valor energético y sus valores nutricionales
es ampliamente recomendada para los deportistas antes y después
del ejercicio físico. Su acción dinamogénica
y estimulante del corazón aumenta la resistencia ya
que favorece la recuperación después de largos
esfuerzos (Apimex, 2001).
Consumida
diariamente, se le atribuye el aumento de la resistencia al
cansancio físico e intelectual, protege de las agresiones
externas y facilita la asimilación y la digestión
de los alimentos. Se recomienda un consumo mínimo de
30 a 40 grs/día (Apimex, op cit).
La
miel se ha utilizado como medicina desde hace miles de años
y sus propiedades curativas han sido bien documentadas. Sin
embargo, la medicina moderna siempre le había dado
la espalda hasta ahora cuando el advenimiento de las bacterias
multirresistentes, se han redescubierto las propiedades antibióticas
de la miel (Molan, 2001).
Tabla
4. Tipos de Heridas Tratadas con Miel
| Abrasiones |
Fístulas |
| Amputaciones |
Ulceras
en pies leprosos |
| Ulceras
por decúbito |
Heridas
infectadas debidas a golpes |
| Quemaduras |
Heridas
sépticas extensas |
| Heridas
abdominales abiertas después de una cesárea |
Ulceras
por Diabetes |
| Ulceras
malignas |
Ulceras
en piernas |
| Ulceras
cervicales |
Ulceras
en piel |
| Sabañones |
Heridas
quirúrgicas |
| Pezones
agrietados |
Ulceras
tropicales |
| Cortadas |
Heridas
en la pared abdominal y perineo |
| Ulceras
en pies debidas a Diabetes |
Ulceras
varicosas |
Fuente:
Molan, (2001)
Polen
Es particularmente rico en proteínas, vitaminas y oligoelementos.
Puede consumirse ya sea puro en granos naturales, en cápsulas,
o bien, mezclado con una cucharada de miel a razón
de 15 a 20 grs por día en adultos, y de 10 a 15 grs
en niños. Mejora el tono físico e intelectual
y aumenta la resistencia al cansancio y a las afecciones en
general y disminuye las carencias vitamínicas y minerales
por desnutrición (Bernard, op cit., Apimex, 2001).
Jalea real
La
jalea real es el alimento proporcionado a las crías
de obreras durante los tres primeros días y durante
toda su vida a la que será la abeja reina, alimento
que le proporcionará la vitalidad que requiere para
desempeñarse como la responsable de ovipositar en gran
número los huevecillos que garantizarán la reproducción
de la colonia (Winston, 1987).
Consumida
aumenta la vitalidad en general, mejora la resistencia al
estrés, al cansancio físico e intelectual, y
retrasa los efectos del envejecimiento orgánico, particularmente
a nivel de la piel, del cabello y de las uñas, además
de ser considerado un excelente afrodisiaco. Puede ser consumida
en una dosis diaria de 500 mg por día (Bernard, 2001,
Apimex, 2001 y Persano, 1980).
Propóleo
La
abeja recoje resinas de las plantas con su lengua y las mezcla
con su saliva. Esta sustancia la utiliza posteriormente para
la elaboración del propóleo. Materia resinosa,
rojiza ú oscura, que emplean para tapar y reparar las
grietas de la colmena y protegerla de la intemperie y poder
regular la temperatura. Esta resina natural posee propiedades
bactericidas, contra los hongos, anestésicas y cicatrizantes.
A la fecha se conocen 200 de sus moléculas (INTA, 2001).
El
apicultor la recoge rascando los cuadros y tapa-cuadros. La
cosecha puede variar entre 100 grs y 400 grs por colmena y
año. Actualmente se han iniciado trabajos de investigación
para obtener de él nuevos antibióticos. (Bernard,
2001, Apimex, 2001 y Persano, 1980).
Cera
La
cera producida por las abejas para formar sus panales o también
opercular las larvas de 9 días, es recogida en los
panales de la colmena y en los países europeos de Asia
y Estados Unidos se reportan varios usos.
Se
emplea en la fabricación de cera panelada para apicultura,
pero también de velas y de encáusticos. Es empleada
en la electrónica, en armamento, industria textil,
industria vidriera, galvanoplastia, industria papelera. También
se utiliza en agricultura en preparaciones para injertos,
en medicina, en diversos bálsamos, ungüentos,
supositorios. En Cosmetería en la composición
de cremas de afeitar, de barras de labios y de diversas pomadas
(Bernard, 2001, Apimex y Persano, 1980) .
Veneno de abeja
Si bien es cierto que la abeja puede provocar reacciones dolorosas
e incluso alergias, debemos saber que es igualmente utilizado
con éxito como remedio eficaz contra los dolores reumáticos
(reumatismo muscular, lumbagos, tortícolis), las neuralgias
reumáticas (ciáticas) y el reumatismo articular
(Bernard, 2001 y Persano, 1980).
La
actividad apícola del estado de Yucatán en el
contexto nacional
La
apicultura es una actividad que ha jugado y juega un papel
fundamental dentro de la ganadería en el país,
tanto por la generación de importantes volúmenes
de empleo, como por constituirse en la segunda fuente captadora
de divisas del sector ganadero (Cajero Avelar, 2002).
Según
datos de la SAGARPA-CEA (2001), la Península de Yucatán
aporta el 31.7% del volumen total producido de miel en México.
Esto representa una cifra de alrededor de 17,541 tons producidas
de la mejor calidad en el mercado internacional, lo cual ubica
a esta región como la de mayor importancia dentro de
la actividad apícola de México.
Dentro
del total producido en la Península de Yucatán,
los datos oficiales de SAGARPA señalan que el Estado
de Yucatán aporta el 57% del volumen de miel, lo que
lo ubica en el primer sitio de importancia en el área
señalada seguido de Campeche el 25% y Quintana Roo
con el 18%, lo cual los ubica en el segundo y tercer sitio,
respectivamente.
Sin
embargo, según estimaciones de los centros de acopio
y declaraciones de los mismos intermediarios y técnicos
de SAGARPA en la zona maya se calcula que alrededor de 1,000
toneladas registradas en los centros de acopio de Valladolid
provienen de poco más de nueve comunidades aledañas
a la frontera de Quintana Roo, principalmente de las comunidades
de Dziuché, Presumida, Señor, San José,
San Roman, Fco. I. Madero, Tihosuco y Sta. Rosa y aquellas
comprendidas hasta Tepich en la región conocida como
los Chunes. Esto provoca variaciones en los datos reales sobre
la producción relativa por estados. A esto también
hay que agregar el comercio a través de intermediarios
que distorsionan los registros con el tránsito de miel
de una entidad a otra.
En
1999, el Estado de Yucatán ocupó la primera
posición en la producción de miel con 9,980
toneladas según datos de la SAGARPA (2001). Guerrero
ocupó el segundo sitio con 5,899 tons; Veracruz en
tercero y Jalisco en cuarto lugar con 5,669 y 5,004 toneladas,
respectivamente. También ubicados en la Península
de Yucatán, Campeche ocupa la quinta posición
con 4,397 toneladas y Quintana Roo le sigue en sexto sitio
con 3,164 toneladas lo cual demuestra la importancia de esta
actividad en la región (Fig. 2).
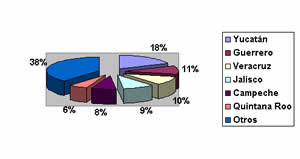
Fig.
2 Participación por estado en la producción
nacional de miel 1999
Fuente: Elaborado con base a datos de SAGARPA –CEA 2001
En
cuanto a la participación del estado de Yucatán
en el inventario nacional de colmenas realizado por SAGARPA-CEA
en 1999, esta entidad registra el primer sitio con un total
de 271,137 colmenas que representan el 14% del total nacional,
seguido en orden de importancia por Jalisco con 243,318 (13%);
Campeche con 195,168 (10%); Veracruz con 166,365 (9%), Guerrero
123,895 (6%) y Quintana Roo 113,530 (5%) colmenas. Estos datos
oficiales muestran ciertas inconsistencias con la producción
(Fig. 3).
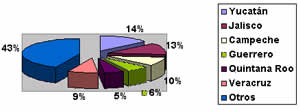
Fig.
3 Participación de Yucatán en el inventario
apícola nacional de 1999
Fuente:
Elaborado con base a datos de SAGARPA-CEA 2001
Características
de la producción de miel en el estado de Yucatán
La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno
del Estado (2002) reporta que Según estimaciones sobre
la base de la producción, las exportaciones representan
un ingreso económico promedio de alrededor de US$12,000,000
al año lo que coloca a la apicultura como la actividad
más importante en la generación de divisas del
subsector ganadero de la entidad.
En
Yucatán y el resto de la Península, la apicultura
reviste características de orden social desarrollada
mayormente para la obtención de miel (Tabla 1), por
lo que en baja escala se obtienen otros productos de las abejas
para su comercialización (Programa de control de la
abeja africana- Delegación SAGARPA en Yucatán,
2002).
Tabla
1 Volúmenes de producción de productos de la
apicultura en Yucatán en el 2000
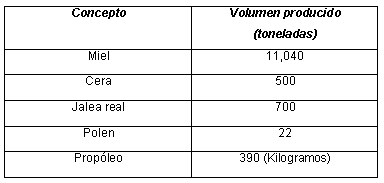
Fuente:
Coord. del programa de control de la abeja africana-SAGARPA,
2002.
La
apicultura es una actividad de importancia por los beneficios
socioeconómicos y el carácter social que representa
para los cerca de 8,000 pequeños productores (85% campesinos)
del sector rural que dependen de ella. Esto de alguna manera
explica los apoyos del Gobierno del Estado a manera de subsidios
hacia la apicultura a pesar de sus condiciones de producción.
Aunque este aporte al ingreso familiar es bajo, resulta de
gran importancia para la subsistencia ya que el efectivo que
se recibe por la venta de la miel es en algunos casos la fuente
de ingresos más importante dentro del patrón
de actividades de la unidad económica familiar de muchos
yucatecos (Villanueva y Collí, 1996).
El
tipo de productor más frecuente es el campesino maya,
de poca preparación técnica para el trabajo
apícola. La inversión de capital en los apiarios
es reducida, la producción depende más de la
flora silvestre, clima y mano de obra familiar. La edad promedio
de los apicultores es de 47 años con un promedio de
cinco años de primaria. Además de la apicultura,
el ingreso económico entre los apicultores proviene
principalmente de actividades agropecuarias (60 %), sobretodo
de la milpa (Echazarreta González, 1999).
En
este sentido cabe destacar las diferencias que se registran
en relación con los productores particulares quiénes
obtienen mayores ingresos por año provenientes de una
mayor productividad y diversificación de la actividad.
Para
el caso de Yucatán, según estimaciones de la
Sociedad Apícola Maya (2001) algunos apicultores tradicionales
que cuentan con un número pequeño de colmenas,
las que explotan sólo miel en forma complementaria
con otras actividades ganaderas de traspatio ó agrícolas,
reportan ingresos entre $6,000.- y $7,000.- pesos anuales.
Según
datos de Vandame (abril de 2001), en conferencia impartida
en las instalaciones de el Colegio de la Frontera Sur ubicadas
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en esa entidad
la apicultura genera un ingreso promedio anual de $9,700.-
pesos por apicultor.
En
Campeche se ha calculado un promedio anual de $5,623.- pesos.
Sin embargo, estas cifras varían por supuesto con base
en las condiciones de productividad de cada apicultor independientemente
de la zona en que se ubique.
Para
Quintana Roo el rendimiento promedio para los últimos
dos años (2000 y 2001), según estimaciones con
base a datos del Programa Apícola de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena (SEDARI)
fueron de 26 y 30 kgs de miel por colmena, respectivamente.
Esto genera un promedio de $5,000 pesos por apicultor.
La
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del estado de
Yucatán señala de manera adicional una problemática
socioeconómica y técnica que debe ser considerada.
La apicultura yucateca es afectada por la africanización,
la presencia del ácaro Varroa destructor (antes considerado
como Varroa jacobsoni Oud.), el uso indiscriminado de acaricidas
y antibióticos que dejan residuos y provocan rechazos
de embarques de miel.
También
se señalan como problemas de importancia la necesidad
de mejorar los sistemas de comercialización y de diversificación
de la actividad. Asimismo es necesario actualizar las técnicas
de producción y administración del proceso productivo
por parte de los productores para obtener la calidad de la
miel demandada por el mercado. Falta consolidar la agrupación
de los productores.
Diversidad de especies melíferas y coloración
de la miel
La
miel que se recolecta en la Península de Yucatán
proviene de 40 especies melíferas distintas según
investigaciones realizadas por Villanueva (2001), lo que demuestra
la gran diversidad de especies que es factible certificar
de acuerdo al origen de la miel, lo que daría como
resultado una agregación de valor en el mercado europeo
de alrededor del 20%. Las principales especies visitadas según
los resultados de estas investigaciones son: tahonal (Viguiera
dentata), chechem (Metopium brownei), dzidzilché (Gymnopodium
floribundum), chaká (Bursera simaruba), kaan-chunub
(Thoninia canesceras), sak-piixoy (Trema micrantha), salam
(Lysiloma latisiliquum), etc.
Es notable que pocos apicultores (menos del 6%) cambian sus
apiarios para aprovechar floraciones diferentes. Muchos apiarios
están instalados a una distancia de más de los
cinco kilómetros de la casa (más del 60%) esto
porque el monte más cercano o sus milpas están
allá. El tipo de camino es variable ya que además
los apiarios están localizados a una cierta distancia
del camino en su mayoría brechas (Echazarreta González,
1999). Existen más de 1,000 brechas pecuarias en Yucatán
a través de las cuales se instalan los apiarios (Fig.
4).

Fig.
4 Brecha típica donde muy cerca se sitúan los
apiarios en Yucatán
Fotografía: camino vecinal en la carretera Tunkás-Valladolid
(2002)
El
color promedio de la miel obtenida varía en gran medida
de acuerdo a la especie nectarífera de la cual proviene
y de su madurez (Fig 5). En el mercado local es comúnmente
seleccionada como miel clara y oscura aunque se considera
con mayor demanda la miel ámbar clara de supuesta mejor
calidad entre los consumidores la cual se atribuye principalmente
de origen al dzidzilché (Gymnopodium floribundum).

Fig.
5 Coloración típica de la miel producida en
Yucatán de acuerdo a su origen nectarífero.
Fotografía: Mercado de Tunkás, Yucatán.
Cosecha de enero y febrero de 2002
Por
lo general las mieles de la Península de Yucatán
no se separan de acuerdo a su origen botánico, lo que
se hace es mezclarlas, impidiendo de esta manera darles un
valor agregado. Algunas mieles podrían ser consideradas
como monoflorales por lo cual pudieran tener un mayor valor
comercial, su precio se podría incrementar hasta en
un 100%.
Echazarreta
González, Quezada Euán, et, al. (1997) y Miel
Mex (2001), señalan que la colecta de miel inicia con
la floración en los meses de enero y febrero incrementando
su volumen obtenido en los meses de marzo a junio. En este
primer semestre se obtiene el 95% del total producido. El
5% restante se obtiene en la segunda mitad del año,
aunque los problemas de humedad son más frecuentes
en los centros de acopio ya que superan en ocasiones el 20%
de humedad exigido como máximo.
Del
mes de enero a marzo el tahonal (Viguiera dentata) es la especie
más recurrida por las abejas. En este mismo mes la
miel de dzidzilché (Gymnopodium floribundum) es registrada
en la producción. De abril a mayo las arbóreas
como el tzalam (Lysiloma latisiliquum) y Jabín (Pisciria
piscipula) son las más visitadas por las abejas. La
cosecha de miel de noviembre a diciembre es de origen de enredaderas.
Se calcula que la producción en estos meses alcanza
hasta los 500 kilogramos en promedio por año (Echazarreta
González, 1999).
La
apicultura ha sido fundamental para la conservación
de la biodiversidad ya que las abejas polinizan durante el
pecoreo, infinidad de plantas (Munguía, 1999). El empleo
de la abeja africana en plantaciones comerciales es escaso
en Yucatán ya que la polinización no es muy
necesaria como en otras regiones ya que existe una gran diversidad
de polinizadores.
La Producción de Miel en Yucatán
La
coordinación del Programa de control de la abeja africana
de la SAGARPA en el estado de Yucatán señalan
que en los últimos años se observa un descenso
progresivo de los niveles de producción de miel debido
a los efectos climáticos como los huracanes y las heladas
en el año 2000 han afectado notablemente la flora néctar-polinífera
de la región y esta a su vez la producción de
miel, lo que ha ocasionado pérdidas a los apicultores.
Según
datos del Censo Apícola 1990-2000 (TRON, L. 2001 y
SAGARPA, 2002) e información de la coordinación
del Programa de control de la abeja africana- Delegación
SAGARPA en Yucatán (2002), el volumen de miel obtenido
desde 1990 se ha mantenido en un promedio de 9,700 toneladas
por año y un promedio de 36.8 kilogramos de miel por
colmena calculado con base a las cifras proporcionadas de
producción y del inventario apícola de 1997-2001
(Tabla 2).
Tabla
2 Indicadores de producción de miel en Yucatán
en el período 1997-2001
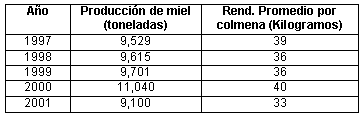
Fuente:
Elaborado con base a datos de la Coord. del programa de control
de la abeja africana-SAGARPA, 2002.
En
el estado de Yucatán se presentan algunos repuntes
en la producción hasta por un máximo de 11,040
toneladas en el año 2000, esto desde 1992 en que inició
su tendencia hacia la baja hasta en un 37% en 1995. De 1996
a 1999 mostró cierta recuperación aunque siempre
con una cifra un 26% menor en relación a las del año
de 1992. Las 8,400 toneladas en el año de 1995 fueron
las cifras más bajas en los últimos 12 años
(Fig. 6).
La
caída en la producción apícola se explica
como efecto de la africanización y la presencia de
la varroasis según Villanueva y Collí (1996).
También en los años en que se ha reportado presencia
de huracanes como el Opal y Roxana y más recientemente
los huracanes Keith y Mitch, se han registrado mermas importantes
en la producción (Güemes Ricalde, 2001).
Un
problema impredecible es el efecto del clima sobre las floraciones
que varía de año en año. En el año
1996 hubo un período bastante frío al principio
del año y resultó que las flores de tahonal
se secaron y no hubo buena cosecha. Además, algunas
de las medidas técnicas establecidas en épocas
críticas como la introducción de reinas europeas
durante los primeros años de la africanización
han dejado de realizarse. La alimentación suplementaria
de las colonias es limitada y se refleja en la debilidad,
mortalidad y enjambrazón de colonias. En general, hay
una tendencia hacia la mínima inversión influenciada
también por el continuo descenso del precio de la miel
en los últimos años (Echazarreta, 1999).
La
coordinación del programa de control de la abeja africana
en entrevista con el MVZ Manuel Estrada (enero de 2002), reporta
que otro factor importante a considerar en la baja de la actividad
apícola es la edad de los productores, principalmente
adultos mayores de 43 años, ya que los jóvenes
se han visto obligados a abandonar la actividad al trasladarse
a las cabeceras municipales ó zonas turísticas
para vender su fuerza de trabajo ya que el precio pagado por
la miel les resulta poco atractivo.
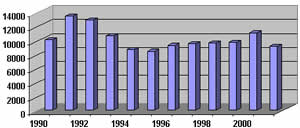
Fig.
6 Producción de miel en Yucatán 1990-2001 (toneladas)
Fuente: Elaborado con base a datos de SAGARPA(2002)
Inventario
Apícola en Yucatán
El
inventario apícola de SAGARPA (1990-2001) en los últimos
cinco años muestran cierta constante en torno a la
actividad apícola con un promedio de 264,404 colmenas
en todo el estado. Esto se observa en la figura 7, la cual
muestra también para el período 1994-1996 el
máximo descenso del 26.5% en el número total
de colmenas registradas con respecto al año de 1992
en que alcanzó su mayor nivel. A partir de 1997 y hasta
el año 1999, se observa una cierta recuperación
con respecto al inventario de 1990 para mantener esta cifra
más o menos estable hasta el 2001. Esto último
se explica debido probablemente al subsidio que recibieron
los apicultores por parte del Gobierno del Estado (Fig. 7).
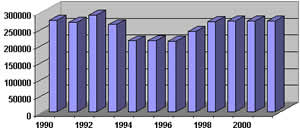
Fig.
7 Inventario apícola de Yucatán 1990-2001
Fuente: Elaborado con Base a datos de SAGARPA (2002)
De
acuerdo a cifras del Programa de Control de la abeja africana
de la SAGARPA en Yucatán se registraron en el 2001
un total de 6,945 apicultores distribuidos en cuatro distritos
del Estado (Tabla 3). Destaca en todos los niveles el distrito
de Mérida que comprende 60 municipios del estado con
el 49% del volumen registrado de producción del endulzante
en el 2001 (Fig. 8). Asimismo, este distrito agrupa también
el 49% de las colmenas y el 49.3% del total de apicultores
de la entidad. Le sigue en importancia el distrito de Ticul
con el 20.7% con respecto a estos tres indicadores de la actividad
apícola yucateca. Los distritos de Tizimín y
Valladolid registran de manera similar un 15% de las cifras
para cada uno de ellos.
Tabla
3 Indicadores de la actividad apícola por distritos
en el
estado de Yucatán en el 2001
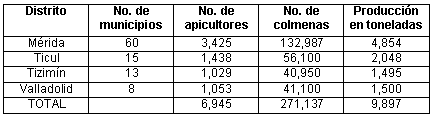
Por
su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca
del gobierno del estado (2002), reporta de manera adicional
a las cifras de SAGARPA un 15% más de apicultores independientes,
lo que suma un total de 8,000 productores de miel en la entidad
que poseen aproximadamente 351,000 colmenas y con un rendimiento
promedio en el año 2001 de 27.37 kilogramos de acuerdo
a esta dependencia. Cabe destacar que esta cifra resulta menor
a la obtenida en promedio de 36.8 kilogramos para los últimos
cinco años (1997-2001).
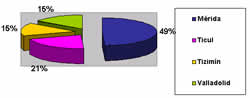
Fig.
8. Importancia relativa de los distritos apícolas en
términos de los volúmenes de producción
obtenidos en el 2001
Fuente: Elaborado Con Base a Datos del programa Apícola
(SEDARI, 2001)
Infraestructura
Disponible y Centros de Acopio
De acuerdo con el programa apícola del gobierno del
estado de Yucatán, se cuenta con una relación
de 18 centros de acopio de miel localizados en las microregiones
COPLADEY. Estos se distribuyen de la siguiente manera: Mérida
(8), Maxcanú (1), Tekax (1), Peto (1), Ticul (1), Tizimín
(1), Sotuta (1), Umán (1) y Valladolid (3). Sin embargo,
de acuerdo a lo expresado por esta instancia y la SAGARPA
resulta difícil llevar un control exacto de la información
por el gran número de intermediarios y productores
privados que se registran en Yucatán quiénes
inclusive muchas veces captan miel de los estados vecinos.
Lo mismo sucede con la información relativa a la ubicación
de los productores quiénes por el gran número
de apicultores que se registran resulta difícil su
ubicación exacta ya que se encuentran dispersos al
interior de los 106 municipios en todo el estado.
Cabe
destacar que el programa apícola del gobierno del estado
de Yucatán tiene precisamente dentro de sus objetivos
el tratar de sistematizar esta información dispersa
dentro del programa apícola. Esta importante tarea
como la de promover la organización de los productores
para formar Sociedades de Producción Rural (SPR) y
Sociedades de Solidaridad Social (SSS) las cuales sistematicen
sus propios cuadros técnicos, administrativos y de
dirección, la capitalización de las mismas son
parte de la estrategia formulada para el desarrollo de esta
actividad a partir del 2002.
Sin
embargo, con base en estimaciones hechas con información
de los mismos intermediarios y organizaciones de productores,
así como en recorridos realizados al interior de las
zonas apícolas, existen en el estado más de
50 centros receptores privados y de organizaciones sociales,
muchos de ellos improvisados (Fig. 9).
En
las zonas apícolas más importantes del estado
se nota la presencia de los intermediarios privados a través
de sus centros de acopio (Fig. 10). A pesar de ello la Sociedad
de Producción Rural “Apícola Maya de Yucatán”
cuenta con el mayor número de centros receptores de
miel en el estado con 32 centros registrados.

Fig.
9 Local improvisado para la compra de miel
Fotografía: Local ubicado en Hoctún, Yucatán
(2002)
Dentro
de los intermediarios privados el Sr. Berrón Autrique
cuenta con aproximadamente siete centros establecidos en Mérida
y Valladolid, principalmente. También se registran
empresas envasadoras que funcionan como receptores, como La
Anita, La Extra y el Yucateco.

Fig.
10 Centros receptores de miel pertenecientes a intermediarios
privados
Fotografía: Instalaciones de dos intermediarios en
Valladolid, Yucatán (2002)
La
miel en la civilización Maya
Los mayas poseían una compleja red de dioses, mayores
y menores, de los cuales se destacan Ah Mucen Cab, o gran
guardian de la miel, Balam Cab, jaguar abeja o brujo abeja.
Los cuatro puntos cardinales eran representados por dioses
llamados Bacab. Todas las colmenas de Yucatán eran
orientadas hacia el Bacab del Este. Lo anterior está
documentado en el Códice Trocortesiano (J.P. Cappas
e Souza, 1997). Los historiadores describen la actividad apícola
y el intenso cuidado de las abejas que tenían los mayas
durante la colonia (Fig. 12)
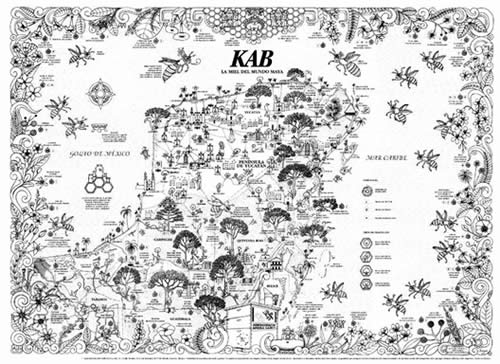
Fig.
12 Mapa “KAB” sobre flores, árboles y lugares
típicos de la apicultura maya
Fuente: Imagen de Leonardo Borges, cartógrafo moderno.
Elaborado para la Agroasociación Apícola, S.A.
de C.V. Mérida, Yucatán.
Resulta
evidente que la meliponicultura en esa época estaba
más extendida que la apicultura en cualquier país
de Europa. Los mayas utilizaron la miel como el recurso principal
en la fabricación del “balché”,
bebida que incluía además de la miel, corteza
del balché (Lonchocarpus longistylus Pittier) y agua,
que se utilizaba en festividades religiosas. El documento
más antiguo sobre aspectos relacionados con la apicultura
en la Península es el códice Troano (de la época
hispánica) en el cual se hace mención de las
festividades religiosas. Festejos similares fueron descritos
por el obispo Diego de Landa, quien comenta que durante los
meses de Tzec (Noviembre) y Mol (Diciembre), los apicultores
mayas celebraron fiestas dedicadas principalmente al dios
Ah-Muzencab para asegurar un buen flujo de néctar,
muy importante para lograr una buena cosecha de miel (Enciclopedia
Yucatanense, 1973).
Rivera Zamora (2000) cita que la cría y domesticación
de las abejas, así como la colecta de la miel silvestre
eran de suma importancia, no solo económica sino que
era un aspecto fundamental de las sociedades indígenas
americanas, a tal punto que algunas fueron calificadas como
“Civilizaciones de la miel”. Las abejas productoras
de miel de esas culturas eran los melipondios, las llamadas
abejas sin aguijón. Las abejas melíferas Apis
mellífera que se encuentra actualmente fue importadas
de Europa inicialmente.
Rivera
Zamora (2000) también cita que la producción
de miel era entre los mayas uno de sus productos básicos.
Tanto para su dieta como en la obtención de la cera
de la que fabricaban velas, tapones para ánforas y
en orfebrería, servía para fundir piezas de
oro por el método de la cera perdida. En cuanto a la
miel eran muchos sus usos conocidos: endulzante para la preparación
de alimentos como atoles y tamales, base para la obtención
de aguardientes y vinagre; servía para emplastos en
heridas y curaciones, como medicamento para la tos, era un
alimento natural de fácil digestión. Era un
producto que permitía muchos subproductos y que enriquecía
la economía maya.
Comercio
de la Miel en la Península de Yucatán
La miel ha sido utilizada también como moneda y ha
sido objeto de un intenso comercio que realizaban desde Tabasco,
por mar con Honduras (Ulúa) y Nicaragua, así
como con el Imperio mexica. A cambio de miel y cera, los mayas
probablemente recibían semillas de cacao y piedras
preciosas (Labougle y Zozaya, 1986). Esta práctica
ha sido utilizada en numerosas culturas en el mundo. Con la
llegada de los españoles a América, podría
pensarse también en la introducción de la abeja
común europea (A. mellífera), sin embargo, la
metrópoli siempre consideró la venta de miel
y cera como un monopolio real y exclusivo de España.
No obstante debido a las actividades religiosas surgió
una fuerte demanda de la cera de abeja, utilizada para fabricar
velas, que eran absolutamente indispensables para oficiar
la misa. Por ello, la casta de los “halch-uinics”
al ocupar en la Península de Yucatán el sitio
que correspondía, los españoles les exigieron
cera como tributo. Después, con la introducción
de la caña de azúcar la miel pasó a segundo
lugar y sólo se empleaba para la fabricación
del balché (Ruz, 1980).
Gómez (1990), cita que el desarrollo comercial de la
miel se dió en la Península de Yucatán
a partir de la década de los años 30’s
(principalmente en el estado de Yucatán y posteriormente
en Quintana Roo) y es a partir de esa fecha que se da un fuerte
impulso a la apicultura; la difusión cada vez mayor
de los beneficios que otorga esta actividad, ocasionó
que la gente se interesara más en ella y que las empresas
comenzaran a crecer, formándose así, asociaciones
en toda la Península. En el año de 1968 se formó
en Quintana Roo la Sociedad Apícola “Javier Rojo
Gómez”, que actualmente cuenta con cuatro centros
de acopio que se encuentran situados en Chetumal, Nuevo Xcan,
Dziuché y Felipe Carrillo Puerto.
El
14 de octubre de 1971 se constituyó el Comité
Apícola Peninsular (CAP) en Cozumel, Q Roo., con el
objetivo de unificar la oferta al mercado exterior. Este comité
lo constituyen la Sociedad de Crédito Agrícola
de R. L. “Lic. Javier Rojo Gómez (ARIC), Quintana
Roo; Miel de Abeja de Campeche, Campeche; “Apícola
Maya de Mérida”, Yucatán y la Sociedad
Cooperativa de Consumo Apícola “Lol-Cab”
S.C.L. en Mérida, Yuc. (Martínez, 1974).
En
la actualidad, SAGAR (1996) y Collí (1998) mencionan
que en la Península de Yucatán se exporta aproximadamente
entre un 95 y un 99% de la miel que se produce, el otro 1%
a 5% es consumida localmente. Citan que actualmente los apicultores
están organizados en sociedades y están empezando
a exportar sus productos sin el intermediarismo que siempre
ha prevalecido, y de esta forma los productores han incrementado
sus ganancias.
La
miel de la Península se exporta principalmente a Alemania
(70 %) Suiza (12%) e Inglaterra (9%), y el resto (9%) a Italia,
Filipinas, Bélgica, Holanda y Arabia Saudita (SAGARPA,
2002). Desde 1994 se empezó a exportar a Arabia Saudita
y en 1995 se inició la exportación a Filipinas
(SAGAR, op cit). En el 2001 se hincaron las gestiones a través
de Bancomext para exportar miel envasada a Estados Unidos.
En
diversos medios impresos de circulación en la Península
se menciona que los intermediarios que acaparan la compra
y exportación de miel en la Península de Yucatán
(Berrón, Rosado, Ramírez, Miel Mex, S.A de C.V,
etc), han manifestado interés en industrializar la
miel para darle más valor agregado al producto, sin
embargo, se han expresado más favorablemente hacia
la conquista de nuevos mercados en el Caribe y Centroamérica
como Guatemala, Aruba, Honduras, etc., que implican menos
exigencias en materia de calidad.
Existe
una marcada dependencia de la actividad hacia la existencia
de un reducido número de intermediarios que monopolizan
las exportaciones de miel, inclusive en la Península.
En este sentido resulta grave la situación para la
apicultura de la Península de Yucatán, ya que
el control se ejerce a través del precio de la miel
en el mercado ante la falta de nuevas formas para su comercialización
y para el desarrollo del mercado de otros subproductos de
la apicultura y del valor agregado que pueda darse directamente
a la miel (Tron, 2001).
Según
datos de la SAGARPA (2002) y de la Secretaría de Desarrollo
Rural y Pesca del gobierno del estado (2002), en Yucatán
existen diversas asociaciones de productores que trabajan
de manera separada la producción y comercialización
de la miel sin llegar a constituir una sola agrupación
que permita actuar de manera conjunta en la negociación
de las condiciones del mercado internacional. Esto ha traído
como consecuencia que sean los grandes intermediarios regionales
e internacionales quiénes fijen los márgenes
de negociación con consecuencias en los niveles de
precio principalmente dañando de manera particular
a las organizaciones de apicultores de orden rural o formada
por gente del campo de niveles socioeconómicos bajos
de la zona maya, quiénes ven en esta actividad un ingreso
económico importante para completar sus niveles de
subsistencia. Por ello, estas dependencias señalan
de manera importante para la actividad estatal, incluso regional,
la necesidad de consolidar la agrupación de apicultores.
En
el estado de Yucatán se registran siete organizaciones
sociales rurales que abarcan la mayoría de los productores
de la entidad, entre las más importantes Sociedad de
Solidaridad Social “Apícola Maya” (con
sede en Mérida) cuenta con 800 socios y recibe actualmente
miel procedente de más de 3,500 apicultores de todo
el estado, es la más importante inclusive a nivel regional,
SSS Felipe Carrillo Puerto (en Maxcanú), SSS Xolicab,
SSS Flor de Tajonal (ubicada en Valladolid con apoyo del Instituto
Nacional Indigenista), SSS Lho’l Habin (ubicada en Peto),
Tzulicab (ubicada en Sotuta), etcétera.
Como
sociedades anónimas de capital variable ubicadas en
Mérida se encuentran entre otras Agroasociación
Apícola, Apícola de la Región Peninsular,
Mieles Naturales de San Pedro, y Miel mex (esta última
con sede principal en Valladolid). Estas empresas son los
principales intermediarios de la región para fines
de exportación, ya a través de contactos en
el extranjero y vía precio regulan las condiciones
del mercado internacional.
Los
intermediarios como norma general exigen como calidad en la
miel un porcentaje máximo de 18 a 20 grados de humedad
y cuando estos niveles son rebasados simplemente no aceptan
en compra el producto. Recientemente se han detectado problemas
en el mercado internacional relacionados con el contenido
de residuos tóxicos en la miel por el uso de ciertos
químicos de manera irracional por parte de los apicultores
(tabla 4), cuya presencia al ser detectada (algunos por encima
de un rango determinado) en los laboratorios en Alemania y
Europa en general, provocan el rechazo inmediato de esa remesa
con consecuencias posteriores.
Tabla
4
Niveles de residuos que desechan envíos de miel según
normas sanitarias y veterinarias de la Comunidad Europea en
el 2000
| Substancia
Activa |
Límites |
Límites |
Usado
Como |
Sustancia
ó producto |
| |
(MG/KG) |
PPB |
|
|
| Estreptomicina |
0.01 |
10 |
Antibiótico |
Estrepen
Vitaminado |
| Tetraciclina |
0.01 |
10 |
Antibiótico |
Terramicinas |
| Sulfamidas |
0.01 |
10 |
Antibiótico |
Sulfathiasol |
| Brompropylat |
0.1 |
100 |
Acaricida |
Folbex
VA |
| Dibrombenzophenol
(Descomposición del Brompropylat) |
0.1 |
100 |
Acaricida |
|
| Comaphos |
0.05 |
50 |
Acaricida |
Perizin |
| Cymiazol |
5 |
500 |
Acaricida |
Apitol |
| Flumethrin |
0.005 |
5 |
Acaricida |
Bayvarol |
| Fluvalinatos |
0.05 |
50 |
Acaricida |
Apistan |
| Thymol |
0.5 |
500 |
Acaricida |
Apilife
VAR |
| Phenol |
0.05 |
50 |
Acaricida |
Acido
Fénico |
Fuente:
Miel Mex, S.A. de C.V. y SEDARI (2001b)
Además,
los intermediarios (Berrón, Salazar, Miel Mex, etc.)
señalan que las condiciones de manejo de los productores
no permiten mejores condiciones de calidad para seleccionar
la miel por su origen, pureza, etc. que darían valor
agregado al producto.
Si bien es cierto que existen esfuerzos de organización
y regulación del precio por parte de las organizaciones
de productores aún falta mucho por hacer en términos
de calidad y sobretodo en materia de mercadeo y comercialización,
la experiencia de Apícola Maya es importante en este
sentido. La capacitación parece ser también
un factor importante en la resolución de los problemas
de los productores.
De
esta manera los precios registrados desde 1995 a la fecha
han sido poco suficientes para garantizar mejores condiciones
a los apicultores. Estos varían de un Municipio a otro
dependiendo del intermediario y el esfuerzo de las organizaciones,
o bien de la venta directa del productor a los coyotes a fin
de mejorar un poco el precio. Los precios promedio han fluctuado
de $5.2 por kilogramo en 1995 hasta alcanzar un máximo
de $15 por Kg. en 1997 y de ahí mostró una tendencia
hacia la baja hasta el 2000, supuestamente, por efecto de
la competencia de la miel de Argentina y China en los mercados
internacionales, según mencionan los intermediarios
del mercado regional.
Tabla
No. 4. Evolución de los Precios Promedio Pagados al
Productor en el Estado de Yucatán 1995-2000

Fuente:
Elaborado con base a datos de intermediarios y de la
SSS Apícola Maya de Yucatán (2002)
Se
ha registrado una caída en los precios bajando de $15.°°
por kilogramo en 1997, año en que alcanzó su
mayor nivel, a menos de la mitad, es decir $7.°° por
kilogramo en los años subsecuentes y con ciertos repuntes
por encima de los ocho pesos hasta el presente año
del 2002.
El Mercado local de la miel
En información obtenida en campo (Güemes Ricalde,
2002) de los mismos productores e intermediarios, se señala
que el consumo de miel en el mercado regional es en el mayor
de los casos ocasional, y no tiene el nivel de exigencia de
calidad del mercado internacional. La comercialización
de la miel se ha caracterizado por realizarse en envases de
vidrio de Coca Cola de medio litro a razón de $10.°°
a $12.°°, ó en botellas de vino de ¾
de litro o de un litro que son lavadas a mano cuyos precios
oscilan entre los $20.° y los $25.°°. También
se utilizan envases de alimento para bebés de la marca
Gerber con capacidad de 350 gramos aproximadamente cuyo precio
es de un mínimo de $7.°° a $10.°°.
Esta ha sido la forma más tradicional para su venta
de la miel en los mercados populares donde es común
encontrarla, como el mercado Lucas de Gálvez en el
centro de la ciudad de Mérida o al interior de los
mercados locales en los distintos municipios del estado de
Yucatán (Fig. 13).

Fig
13 Miel para su venta al detalle en el mercado Lucas de Gálvez
en el centro de la Cd. de Mérida, Yucatán
Fotografía: Güemes Ricalde (2002)
Sin
embargo, en los años más recientes (finales
del 2000 y el 2001 y lo que va del 2002) se han incorporado
al mercado local gran número de marcas nacionales y
regionales e inclusive en algunos casos procedentes de Francia.
Es notable también el número de marcas de jarabes
a base de fructosa como sustitutos de la miel, que en muchos
casos se cree por parte del consumidor que se trata de miel
sin poder establecer una diferencia entre ambos productos.
Los conocedores mayormente se basan en el precio y el contenido
descrito en la etiqueta ya que se perciben prácticas
mercadológicas engañosas. Esto ha sido posible
observarlo sobretodo en las tiendas de autoservicio o supermercados
que pertenecen a grandes cadenas nacionales o internacionales
como Carrefour, Comercial Mexicana, Chedraui, etcétera
(Fig 14) (Güemes Ricalde, 2002).

Fig.
14. Miel y jarabes a base de fructosa envasados de marca que
compiten entre sí en los mercados regionales de autoservicio
o supermercados
Fotografía: Güemes Ricalde (2002)
Se
registran prácticas mercadológicas especializadas
de envasado o etiquetado entre otras, a diferencia de Quintana
Roo y Campeche. En Yucatán inclusive se ha desarrollado
recientemente una fuerte competencia de marcas regionales,
entre otras “multiflora Maya” (de la SSS Apícola
Maya de Yucatán), “El Yucateco”, “La
Anita” y “La Extra”, “Pájaro
Rojo”,”Mimiel”,”Miel Gary”,
etcétera, que envasan la miel y que han logrado colocar
su producto inclusive en los mercados de autoservicio y supermercados
(Fig. 15). En el caso de Mimiel inclusive ha adoptado la etiqueta
y nombre genérico de la firma francesa de supermercados
Carrefour (Güemes Ricalde, 2002).

Fig.
15 Miel envasada de marcas regionales de venta en tiendas
de autoservicio y supermercados o para su venta al detalle
Fotografía: Güemes Ricalde (2002)
Las
presentaciones de jarabe y miel envasada de marca varían
desde los 325 grs hasta litro y medio del producto. Se perciben
notables diferencias de precios entre jarabes y miel de origen
natural siendo más económica la presentación
de jarabes con contenido similar al de la miel. Mientras que
un envase de miel que contiene poco más de 700 gramos
cuesta entre $17.°° y $30.°° dependiendo de
la marca, siendo más económicas las marcas regionales,
un envase de jarabe “sabor maple” con el mismo
contenido puede llegar a costar entre $12.°° y $25.°°
(Güemes Ricalde op cit).
Por
los resultados de la encuesta que sobre el consumo se está
realizando actualmente con financiamiento del Conacyt-Sisierra
se ha logrado determinar que en este segmento de mercado perteneciente
a la clase socioeconómica de tipo medio (clase o nivel
A/B, “C” ó C+ con base a la clasificación
de la Asociación de Mercados AMAI, 2002), quiénes
compran en supermercados o tiendas de autoservicio tienen
una marcada preferencia por el consumo del jarabe sabor maple
como sustituto de la miel, el cual consumen mayormente en
los Hot Cakes (Güemes Ricalde, Cabañas Garrido
y Novelo López, 2002). Esta tendencia se observa también
en restaurantes y sitios para la venta de alimentos quiénes
han expresado que regularmente se abastecen en los supermercados
(Chedraui, Carrefour, etc.) para el caso de jarabes como sustituto
de la miel.
En
Yucatán se registra también la venta de otros
productos de la apicultura como el polen, propóleo
y jalea real envasados de marca al natural (PRONAT, Mimiel,
Apícola Maya, etc.) o bien, en compuestos ya sea a
base de miel y propóleo, jalea real liofilizada, pomadas
a base de veneno de abeja e inclusive cosméticos, jabones
y shampoos (Fig. 16). Estos tienen aún un mercado en
crecimiento aunque ya de cierta importancia, pues demuestran
un gran potencial entre los consumidores yucatecos que parecen
inclinarse hacia la moda del consumo de productos naturales
en sustitución de otros productos inorgánicos
o de origen químico como el caso de los cosméticos
y los medicinales para la tos y molestias de la gripe principalmente
((Güemes Ricalde, 2002).

Fig.
16 Otros productos de la apicultura en exhibición para
su venta
Fotografía: SSS Apícola Maya de Yucatán.
Francisco Güemes (2002)
Consumo
de la Miel
En relación al consumo en el mercado local popular
en la ciudad de Mérida, la coordinación del
programa de control de la abeja africana de la SAGARPA en
Yucatán (2000), obtuvo en sondeo de mercado sobre el
consumidor, que el 99% de los entrevistados consumía
miel contra un 1% que no la consumía. Además,
este alto porcentaje de consumidores se manifestó con
un marcado gusto por la miel aunque su frecuencia y nivel
de consumo mostró una tendencia muy baja entre 350
y 450 gramos por año. El 90% de estos consumidores
entrevistados manifestó que la miel generalmente la
compran en las calles o en el mercado Lucas de Gálvez
en el centro de la ciudad de Mérida.
Sólo
el 10% respondió que la adquiría en supermercados
y tiendas de autoservicio por lo que la miel en envases de
vidrio de ½ litro de Coca cola y las tradicionales
botellas de miel de ¾ y un litro hasta ese año
las de mayor preferencia entre los consumidores yucatecos.
Es muy probable que estos porcentajes hayan variado a la fecha
del 2002, ya que precisamente a partir de finales del 2000
es que se ha notado una marcada presencia de marcas nacionales
y locales, así como esfuerzos mercadológicos
para la venta de la miel y jarabes a base de fructosa (como
sustituto) en los supermercados y tiendas de autoservicio
(Güemes Ricalde, Cabañas Garrido y Novelo López,
2002).
Estos
resultados nos llevan a suponer que existen amplias posibilidades
de incrementar la demanda en el mercado regional, sin embargo,
de acuerdo a lo observado a la fecha a través de los
avances del proyecto Conacyt-Sisierra sobre consumo, es perceptible
un fuerte efecto de sustitución de miel por jarabe
de fructosa sabor maple, particularmente en el segmento de
mercado que corresponde a una clase o nivel socioeconómico
medio y alto, así como en el ramo restaurantero (Güemes
Ricalde, 2002b).
Las
cifras obtenidas por SAGARPA en el 2000 no fueron significativas
para el consumo de otros productos de la apicultura como la
jalea real y el polen, ya que únicamente el 5% dijo
consumir polen. Esto al parecer debido a que el consumidor
local no tiene el conocimiento sobre las propiedades de estos
productos apícolas. Sin embargo, este consumo va en
aumento a través de promociones recientes ha a través
de ferias de la miel para exponer nuevos productos elaborados
como cosméticos y medicinales a base de propóleo,
miel, jalea real, polen y veneno de abeja. La principal forma
de publicidad para estos productos es aquella que se está
realizando de “boca en boca” entre los yucatecos,
quiénes parecen interesarse cada vez más en
este tipo de productos lo que se traduce positivamente en
una mayor demanda (Güemes Ricalde, Cabañas Garrido,
Novelo López, 2002).
El principal factor para incrementar la demanda de este tipo
de productos está al parecer, en el precio de los productos
y su origen orgánico en relación con los que
compiten tradicionalmente de marca para el caso de los cosméticos
y línea de limpieza (Shampoos, jabones, etc.);, y en
relación con el grado de cultura sobre su origen orgánico
y los beneficios que reportan para el caso de los medicinales.
Pero el volumen de compra siempre estará en función
de las necesidades o motivos de compra del cliente y del segmento
del mercado al que pertenece, los cuales están siendo
estudiados a fondo con financiamiento del Conacyt-Sisierra
a través del proyecto sobre “Cultura de Producción
y consumo de miel en la Península de Yucatán
(2000-2002).
Consumo de la Miel
En relación al consumo en el mercado local popular
en la ciudad de Mérida, la coordinación del
programa de control de la abeja africana de la SAGARPA en
Yucatán (2000), obtuvo en sondeo de mercado sobre el
consumidor, que el 99% de los entrevistados consumía
miel contra un 1% que no la consumía. Además,
este alto porcentaje de consumidores se manifestó con
un marcado gusto por la miel aunque su frecuencia y nivel
de consumo mostró una tendencia muy baja entre 350
y 450 gramos por año. El 90% de estos consumidores
entrevistados manifestó que la miel generalmente la
compran en las calles o en el mercado Lucas de Gálvez
en el centro de la ciudad de Mérida.
Sólo
el 10% respondió que la adquiría en supermercados
y tiendas de autoservicio por lo que la miel en envases de
vidrio de ½ litro de Coca cola y las tradicionales
botellas de miel de ¾ y un litro hasta ese año
las de mayor preferencia entre los consumidores yucatecos.
Es muy probable que estos porcentajes hayan variado a la fecha
del 2002, ya que precisamente a partir de finales del 2000
es que se ha notado una marcada presencia de marcas nacionales
y locales, así como esfuerzos mercadológicos
para la venta de la miel y jarabes a base de fructosa (como
sustituto) en los supermercados y tiendas de autoservicio
(Güemes Ricalde, Cabañas Garrido y Novelo López,
2002).
Estos
resultados nos llevan a suponer que existen amplias posibilidades
de incrementar la demanda en el mercado regional, sin embargo,
de acuerdo a lo observado a la fecha a través de los
avances del proyecto Conacyt-Sisierra sobre consumo, es perceptible
un fuerte efecto de sustitución de miel por jarabe
de fructosa sabor maple, particularmente en el segmento de
mercado que corresponde a una clase o nivel socioeconómico
medio y alto, así como en el ramo restaurantero (Güemes
Ricalde, 2002b).
Las
cifras obtenidas por SAGARPA en el 2000 no fueron significativas
para el consumo de otros productos de la apicultura como la
jalea real y el polen, ya que únicamente el 5% dijo
consumir polen. Esto al parecer debido a que el consumidor
local no tiene el conocimiento sobre las propiedades de estos
productos apícolas. Sin embargo, este consumo va en
aumento a través de promociones recientes ha a través
de ferias de la miel para exponer nuevos productos elaborados
como cosméticos y medicinales a base de propóleo,
miel, jalea real, polen y veneno de abeja. La principal forma
de publicidad para estos productos es aquella que se está
realizando de “boca en boca” entre los yucatecos,
quiénes parecen interesarse cada vez más en
este tipo de productos lo que se traduce positivamente en
una mayor demanda (Güemes Ricalde, Cabañas Garrido,
Novelo López, 2002).
El principal factor para incrementar la demanda de este tipo
de productos está al parecer, en el precio de los productos
y su origen orgánico en relación con los que
compiten tradicionalmente de marca para el caso de los cosméticos
y línea de limpieza (Shampoos, jabones, etc.);, y en
relación con el grado de cultura sobre su origen orgánico
y los beneficios que reportan para el caso de los medicinales.
Pero el volumen de compra siempre estará en función
de las necesidades o motivos de compra del cliente y del segmento
del mercado al que pertenece, los cuales están siendo
estudiados a fondo con financiamiento del Conacyt-Sisierra
a través del proyecto sobre “Cultura de Producción
y consumo de miel en la Península de Yucatán
(2000-2002).
Envasado y consumo Industrial de la miel en Yucatán
Las cifras registradas por SAGARPA en el 2000, demuestran
que la actividad apícola en Yucatán tiene como
principal objetivo las exportaciones hacia el mercado europeo,
ya que de las 11,040 toneladas producidas únicamente
el 10% tuvo un destino diferente. La miel consumida para la
industria apenas significó el 1% (88 toneladas) mientras
que el 0.8% fueron utilizadas para el envasado de marca con
etiqueta y sin etiqueta (Fig. 17). Otras 900 toneladas (8.2%)
fueron envasadas en botellas y recipientes de vidrio ó
plástico para su venta tradicional al detalle (botellas
de Coca cola o de vino de ¾ de litro ó más
y envases PET ).
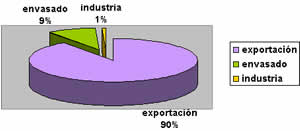
Fig.
17 Participación relativa del consumo de miel destinada
a la exportación, industria ó al envasado con
y sin etiqueta
Fuente: Elaborado con base a datos de SAGARPA 2002
En
el 2000, sin representar volúmenes significativos,
los principales consumidores de miel en la industria fueron
el DIF de Yucatán (50 toneladas), galletera Dondé
(19 toneladas), Panadería El Retorno (14 toneladas)
y Dulces y Novedades Tony (5 Toneladas). Destaca desde el
punto de vista privado y de la industria en sí la empresa
Dondé quien utiliza la miel para la fabricación
de galletas, ya que aunque el DIF supera en número
los volúmenes demandados de miel, sabemos que se trata
de una paraestatal que emplea la miel para la elaboración
ó en combinación de los desayunos escolares
(SAGARPA, 2002).
Por
otro lado se registraron también en ese año,
nueve empresas envasadoras de capitales privados de los yucatecos,
entre ellas: Apícola Maya de Yucatán, La Extra,
El Yucateco, Gary, Mieles Uxmal, La Anita, Pájaro Rojo,
Mimiel y Miel Kab. Algunas de ellas inclusive han logrado
incursionar en el mercado internacional con miel envasada
de origen (Fig 18): La Anita, La Extra y El Yucateco (Bancomext,
2002).

Fig.
18 Miel envasada de origen de empresas locales de Yucatán
presentes en el mercado de exportación
Fuente: Imágenes de Empresas en Internet y
Bancomext, 2002
El
Mercado Internacional de la Miel
Europa, sin incluir los países de la antigua Unión
soviética, tiene aproximadamente 13 millones de colmenas
de abejas, un promedio de 7 por cada 2.6 km2, una densidad
de colmenas siete veces mayor que la de cualquier otro continente
(Tiatrini, 2001).
A
pesar de la gran densidad de abejas, se consume más
miel de lo que puede producirse y Europa occidental es la
región del mundo que aporta mayor cantidad de miel.
Los europeos en general están acostumbrados a consumir
miel ya que es parte de su herencia de siglos pasados, cuando
la apicultura formaba parte del ritmo de vida de cada comunidad
rural y las ciudades eran lo suficientemente pequeñas,
proveían a las colmenas silvestres de alimento y lugares
para anidar (Apimex, 2001).
Sands
(1984), cita que los países con más alto nivel
de consumo de miel son todos los países industrializados.
En orden descendente de consumo quedarían de la siguiente
manera: Holanda, Canadá, Alemania, Bulgaria, Austria,
Dinamarca, y los Estados Unidos. Todos estos países
consumen 0.6 kilogramos o más de miel por persona al
mes con el caso especial de Holanda que reporta en edades
medias un consumo hasta de 2 kilogramos per cápita
lo cual debe ser contrastado con los datos promedio de los
países de Centro América y Sudamérica
de 0.16 kilogramos per cápita por mes.
Los
grandes importadores y consumidores de miel son las naciones
industrializadas: Alemania, Japón, Reino Unido, Italia,
Francia, Holanda, Suiza, Bélgica y Luxemburgo (listados
en orden por volumen de importación en 1981 También
es necesario considerar que Alemania y otros países
de Europa sí presentan altos niveles de importación,
debido a que también son redistribuidores en Europa
(Tabla 6).
Tabla
6. Número de importadores, agentes y empacadores de
miel en Europa en el año 2000 (estimado)
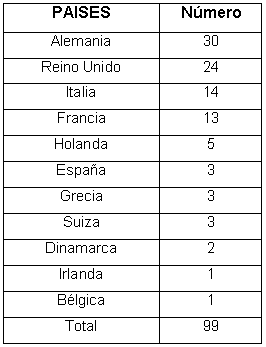
Fuente:
Apiservices, 2001
México
tiene una importante participación entre los tres principales
exportadores de miel a Europa, principalmente a Alemania,
país al que en 1999, exportó en promedio 14,323
toneladas, lo que representa el 16% del total de las importaciones,
ocupando el segundo lugar en importancia después de
Argentina que alcanzó una cifra promedio de 27, 328
toneladas con el 30% de la demanda de los alemanes. El tercer
lugar lo ocupa China con 12,729 toneladas, es decir el 14%
(Braunstein, 2001a). El precio (CIF) promedio que se pagó
por la miel mexicana fue de US$1.26 dólares por kilogramo,
mientras que la miel de Argentina y China recibieron en promedio
US$1.10 y US$0.95 dólares en promedio, respectivamente.
En
el mercado de Estados Unidos, a pesar de la cercanía,
México cubrió entre enero y julio de 2000 apenas
el 4% promedio de las importaciones de ese país, a
diferencia de Argentina que es el principal abastecedor de
miel de Estados Unidos, ya que aporta el 35% del total (Braunstein,
2001ª). En este mercado la miel mexicana marcó
una variación en el precio promedio (CIF) por kilogramo
entre US$0.9 y US$1.17 dólares, mientras que la miel
Argentina y China se pagó en promedio a razón
de US$0.9 dólares el kilogramo (Braunstein, 2001ª
y b ).
Normas de Calidad en el Mercado Internacional
Por definición, la miel es un producto natural, que
no contiene aditivos ni conservantes. La fecha indicada en
los botes en los mercados internacionales es meramente un
dato que hace referencia a su frescura, aunque la miel puede
conservarse por varios años conservando su aroma y
características gustativas originales.
Según
la legislación europea, la simple palabra “miel”
sobre un embalaje es suficiente para asegurar al consumidor
un origen 100% natural. Sin embargo, la calidad de los productos
es además regularmente controlada por laboratorios
autorizados (Bernard , 2001).
Existen tantas variedades de mieles como especies vegetales
nectaríferas. Cada miel va a tener un aroma y sabor
distintivo de acuerdo a la especie vegetal que la abeja visitó.
Las mieles son clasificadas en los mercados internacionales
según sus orígenes:
a)
Orígen botánico: hablamos generalmente de miel
monofloral como la miel de acacia, de brezo, de lavanda, de
romero, de trébol, etc.; o de terruños multiflorales
(mieles de varias flores) a menudo clasificadas según
los lugares de cosecha (llanura, montaña ó bosque),
o la temporada (miel de primavera o de verano ...)
b)
Origen geográfico: las mieles de las regiones son clasificadas
según el orígen geográfico y la flora
habitual de una región determinada: miel de los pirineos,
miel de los Alpes, miel de Anou, miel de Córcega, miel
de Gátinais, miel de Francia, miel de la península
de Yucatán, etc.
c)
Miel de mielada: Nos referimos a la miel que producen las
abejas al libar las secreciones de áfidos, estas mieles
se producen en los bosques de zonas templadas
Comportamiento de las exportaciones Yucatecas en el
2001
En
el año 2001, Yucatán exportó a los mercados
mundiales poco más de 6,412 toneladas cuyo principal
destino fue el mercado alemán con más de 4,451
toneladas, La miel de la Península se exportó
principalmente a Alemania (70 %) Suiza (12%) e Inglaterra
(9%), y el resto (9%) a Italia, Filipinas, Bélgica,
Holanda y Arabia Saudita (SAGARPA, 2002). Desde 1994 se empezó
a exportar a Arabia Saudita y en 1995 se inició la
exportación a Filipinas (SAGAR, 1996). En el 2001 se
iniciaron las gestiones a través de Bancomext para
exportar miel envasada a Estados Unidos.
El
mayor volumen de exportación de la miel yucateca en
el 2001 se concentró en escasamente cuatro organizaciones
(Fig 19): Agroasociación Apícola SA. De C:V,
(2,838.8 toneladas), SSS Apícola Maya de Yucatán
(2,300 toneladas), Mieles Naturales San Pedro, S.A. de C.V.
(1,021.8 toneladas) y Apícola de la Región Peninsular,
S.A. de C.V. (251.4 toneladas). De estas cuatro organizaciones
sólo una es de carácter social, y ocupa la segunda
posición, esta es la SSS Apícola Maya de Yucatán,
que mueve hacia el mercado exterior aproximadamente el 36%
de las exportaciones de miel en comparación con el
44.3% de Agroasociación Apícola SA. De CV de
origen privado que ocupa el primer sitio, lo cual demuestra
un grave problema de intermediarismo.
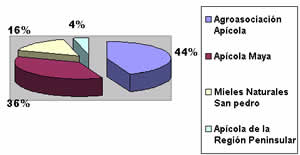
Fig.
19 Participación relativa de organizaciones en el volumen
exportado de miel en Yucatán en el 2001
Fuente: Elaborado con base a datos de SAGARPA, 2002
Las
exportaciones de miel en Yucatán alcanzaron su máximo
nivel entre los primeros siete meses del año del 2001,
de enero a julio donde se concentra más del 81% del
volumen de exportación del endulzante. El mes en que
alcanzó su máximo nivel fue en mayo con más
de 1,141 toneladas (18%) de lo exportado, mientras que el
menor registro fue en el mes de septiembre. También
se registra un monto importante a finales del 2001 durante
los meses de noviembre y diciembre con la cosecha de enredaderas
fundamentalmente. En estos dos meses se comercializó
un 15% del total del año (Fig 20).
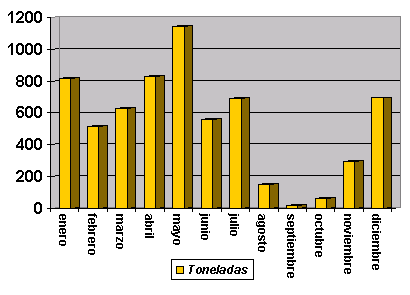
Fig.
20 Volúmenes de miel exportados por mes en el año
2001
Fuente: Elaborado con base a datos de SAGARPA, 2002
Según
datos de Bancomext (DIEX, 2002), en Yucatán se encuentran
registradas ocho empresas exportadoras. Tres de ellas se encuentran
exportando miel envasada y los demás corresponden a
los grandes intermediarios que comercializan la miel convencional
a granel en tambores de 300 kgs. Una de ellas sólo
cumple las veces de consultoría y enlace con importadores
de Europa (Tabla 7).
Tabla
7 Empresas exportadoras de miel registradas en el directorio
de exportadores de Bancomext en el 2002
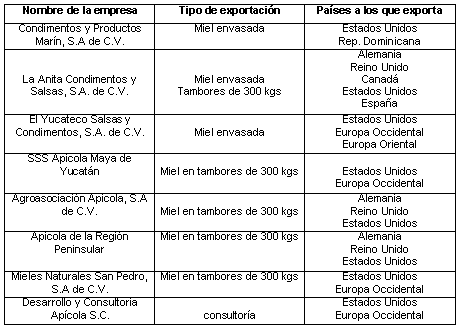
Fuente:
Elaborado con base a datos del DIEX-Bancomext, 2002
Discusión
En
coincidencia con Villanueva y Collí (1996) para ayudar
a fortalecer la apicultura y su comercialización en
Quintana Roo es necesario llevar a cabo ciertos mecanismos
y acciones, entre ellos: establecer un laboratorio para determinar
el origen botánico y calidad de las mieles que se producen.
Determinar su origen botánico permitiría penetrar
nuevos mercados nacionales e internacionales con mayor valor
agregado y por supuesto con mayores precios (al menos 20%
más) y beneficios para la apicultura. Si no fuera posible
construir un laboratorio de calidad de miel exclusivamente
para el estado de Yucatán, sería factible recurrir
al laboratorio de SAGARPA en la ciudad de Mérida, para
ampliarlo y modernizarlo a fin de que brinde servicio a toda
la Península y quizás a Centroamérica.
También podría operar a manera de supervisión
para la entrada de mieles procedentes de otros estados y regiones
del mundo que ingresan a la Península de Yucatán
y que pudieran con esto evitar competencias desleales de comercio,
particularmente en cuanto a calidad de la miel se refiere,
ya que al interior del país se han detectado embarques
de miel procedente de Nueva Zelanda y China, que desplazan
del mercado al producto nacional.
Habría
que analizar la factibilidad de producir miel orgánica,
ya que en Yucatán existen aún recursos néctar-poliníferos
en relativa abundancia específicamente en la franja
que colinda a lo largo con el estado de Quintana Roo, sin
embargo, las condiciones generales de infraestructura propias
para su producción y los niveles de organización
y capacitación de los apicultores están en niveles
que exigen un esfuerzo adicional.
También
es importante estimar la rentabilidad real que produciría
al agricultor el producir miel ecológica, ya que de
acuerdo a las tendencias observadas en los precios en los
precios internacionales en los últimos años
estos han venido a la baja y se estima sigan con esta tendencia.
Estos precios deberán ser comparados con los costos
reales que implica el producir esta miel ecológica
incluyendo los costos de oportunidad que representa el abandonar
la producción de miel convencional que de acuerdo a
cifras de SAGARPA (2002) tiene un costo promedio de $6.38
por kilogramo de miel producida bajo un estándar de
30 colmenas como mínimo (considerando los costos de
depreciación) y que a razón del precio pagado
al productor en el mercado regional, hoy día en promedio
de $8.50/kg, resulta evidente que la inversión es muy
alta ya que por kilogramo se obtiene un beneficio de $2.12
pesos que multiplicado por los 27.37 kgs/colmena que reporta
la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca nos da un
total de $58.°°/colmena por año. Si esto lo
multiplicamos por las 30 colmenas promedio obtenemos que el
beneficio neto de la actividad apícola para un productor
promedio con 30 colmenas será de $1,740.°°
anuales. Si elevamos el rendimiento a la cifra que reporta
SAGARPA (2002) de promedio de rendimiento por colmena de 36.8
kgs y lo multiplicamos por el beneficio de $2.12 obtenemos
por colmena por año un beneficio de $78.°°
que por las 30 colmenas nos arroja un benéfico promedio
anual de $2,341.°°. Esto demuestra que esta actividad
es poco rentable a baja escala y con bajos niveles técnicos,
situación que presenta la mayoría de los apicultores
de origen maya o rural.
Volviendo
a nuestros cálculos, si tomamos estas cifras sobre
rendimiento para un apicultor de menor escala, los datos podrían
arrojar quizás que no se obtiene ningún beneficio
o que inclusive se obtienen pérdidas. Sin embargo,
el esfuerzo de su ahorro al invertir en fuerza de trabajo
en sus colmenas representa para el apicultor maya un ingreso
económico al vender su miel, ya que debemos entender
que sus razones de cálculo del beneficio son distintas
a las razones del gran capital, por lo que su inversión
en la producción también debe resultar en menor
costo. Para él obtener un ingreso por la venta de su
miel en un momento dado significa dentro de su lógica
económica familiar la oportunidad de adquirir ropa,
medicamentos o el pago inclusive de alguna deuda lo cual coincide
con lo citado por Sands (1994).
Por
lo anterior, es necesario desarrollar en Yucatán una
apicultura más integral y tecnificada, intensiva, y
organizada que permita elevar los volúmenes de producción
aprovechando las economías a escala, situación
que daría enormes ventajas para negociar y regular
precios en relación a costos de producción que
por ende deberán bajar. Esto no significa que la actividad
apícola debe dejar de tener una importancia relevante
dentro del patrón de sobrevivencia del apicultor maya
que desarrolla otras actividades conjuntamente con la apicultura.
Por ningún motivo esto significa o se propone que debamos
romper o sustituir su lógica de subsistencia actual
de combinar distintas actividades por una lógica distinta
de especialización en una sola actividad que los hiciera
vulnerables a problemas de mercado como el caso de los cafeticultores
en otras partes de México.
Otra
cuestión significativa que puede interpretarse de estos
resultados sobre cálculo de beneficio, es que la actividad
apícola es una actividad rentable en cuanto a que se
obtienen beneficios por encima de los costos al menos para
un apicultor promedio con 30 colmenas y a razón de
los precios actuales de mercado, contrario a lo que podría
pensarse hasta ahora de que se trata de una actividad subsidiada
por el financiamiento gubernamental. Es evidente que los ingresos
totales superan a los costos, por lo tanto se reportan beneficios
a pesar de que los intermediarios se quedan una buena parte
de ellos.
El
subsidio sirve a manera de financiamiento para mantener el
apiario y las colmenas lo cual va a parar a manos del apicultor
quien no reintegra este aporte, sino que es recuperado en
sus ingresos totales por la venta de la miel. Si a estos ingresos
totales restamos este subsidio, incluidos en los costos totales
obtendremos siempre un beneficio.
Realmente
el subsidio cumple más bien una función de financiamiento
de reposición del capital ya que el apicultor maya,
debido a su condición socieconómica y a la relativa
importancia de la apicultura como actividad generadora de
ingresos dentro de un patrón de actividades es incapaz
de reproducir este capital por sí mismo, por ello depende
tanto del subsidio que de alguna ú otra forma ha sido
el sostén de la actividad apícola peninsular,
siendo que quiénes más se han beneficiado de
esta problemática han sido los intermediarios al quedarse
con un buen margen de ganancias vía precios que bien
podrían servir de fondos de reposición del capital,
aunque también cabe decir que los intermediarios en
todos estos años han cumplido una función que
lamentablemente es en su mayoría desconocida por los
mismos apicultores.
Si
además asumimos como reto el elevar los niveles tecnológicos
que permitan a su vez mayores rendimiento por colmena por
año, certificación de la calidad de la miel
por origen nectarpolinífero, producir miel ecológica
de mayor precio en el mercado, se da valor agregado a la miel
y elevamos el consumo del mercado regional, así como
la diversificación de la actividad apícola seguramente
esta actividad puede representar mejores condiciones de ingresos
y beneficios para quiénes se dedican a ella, sobretodo
si logramos reducir el intermediarismo.
El
apicultor promedio con 30 colmenas con niveles técnicos
adecuados, buen manejo de las colmenas y con cosechas para
el tajonal, Dzidzilché y multiflora a lo largo del
año, puede obtener un promedio de beneficios por año
hasta de $34,460.-°° según cálculos
estimados por SAGARPA en el 2002. Definitivamente, si elevamos
el número de colmenas los costos habrán de disminuir
conforme a las economías a escala, lo cual es susceptible
de implementar entre los apicultores hasta cierto punto tratando
de evitar una sobreoferta en el mercado que provocara la caída
de los precios, por ello la diversificación de la actividad
y la búsqueda de nuevos mercados regionales son necesarios.
Por
el lado del mercado internacional de la miel ecológica,
en la actualidad la demanda supera a la oferta de este tipo
de productos que alcanzan gran valor en mercados como Alemania,
Inglaterra, Holanda, Francia, Suiza y Arabia Saudita, pero
no debe dejar de pensarse que esto traerá beneficios
siempre y cuando se reduzca el intermediarismo.
Según
investigación de campo a principios del 2001, se reportan
opiniones de los apicultores de la zona maya quiénes
señalan que la falta de capitalización de los
apicultores limita el poder incrementar el inventario de colmenas.
También aceptan la necesidad de elevar la calidad de
la miel y de la producción, para lo cual la capacitación
es indispensable.
Lo
anterior demuestra en cierta medida que la subsistencia de
la actividad apícola está en función
de un gran porcentaje del subsidio que se recibe y que acaba
por absorber los costos de la producción, ya que el
ingreso por la venta de la miel se destina a cubrir los gastos
familiares inmediatos y pocas veces a incrementar el número
de colmenas en posesión. Si a lo anterior agregamos
los efectos climáticos y demás factores externos
como fluctuaciones de precios, intermediarismo, competencia
en el mercado mundial y la varroasis, etcétera, estos
factores nos permiten entender mejor la vulnerabilidad de
la actividad y la necesidad de buscar alternativas que incrementen
la rentabilidad de la apicultura en Quintana Roo, y el resto
de la Península.
Se
entiende que en oposición a los resultados esperados
por el programa apícola estatal, en los últimos
diez años la actividad si bien no ha ido en detrimento
como consecuencia de este mismo esfuerzo, tampoco ha mejorado
sustancialmente, ya que se ha registrado una caída
en los precios bajando de $15.°° por kilogramo en
1997 a menos de la mitad, es decir hasta $7.°° y $7.50
por kilogramo en los años subsecuentes (Hau, 2001).
La
actividad se ha retraído a niveles de poca rentabilidad,
convirtiéndola en una actividad secundaria con escaso
manejo técnico ante el bajo estímulo del precio
y la necesidad de integrar otras actividades a la unidad familiar
que le permitan subsistir. A lo anterior habría que
agregar el problema de la falta de organización, la
presencia de la varroa y los problemas asociados con la africanización.
Esto
no atañe solo a los apicultores, ya que las condiciones
del mercado, la descapitalización que se observa inclusive
en las asociaciones de apicultores más organizadas
y productivas, como consecuencia de los problemas de la baja
del precio del mercado, les impide crecer en volumen de producción
y beneficios, en organización, infraestructura, fondos
de reposición, etc. Por esto el objetivo y las metas
de los próximos programas del Gobierno deberán
considerar estos aspectos para lo cual requerirán de
mayores recursos.
La
meliponicultura es una actividad que representa una ventaja
comparativa susceptible de aprovechar desde el punto de vista
del mercado regional e internacional, inclusive manejada en
pequeña escala ofrece un enorme potencial de aprovechamiento,
sin embargo, el efecto globalizador sobre la economía
de los mayas de Yucatán avanza más rápido
en sentido inverso al proceso de heredar la cultura de esta
importante actividad ancestral.
La
diversificación de productos de la apicultura hacia
la producción de polen, jalea real, propóleo,
cera y veneno de las abejas, no solo es factible sino necesaria
a fin de ver a esta actividad como rentable para el productor,
ya que los incrementos en los precios y la disminución
de costos no serían suficientes para ello ante los
niveles de producción de nuestros apicultores y las
condiciones actuales del mercado.
Las
prácticas mercadológicas de envasado, etiquetado,
promoción, etc. en combinación con las de certificación
pueden llevar a atender la demanda de nuevos nichos de mercado
aún sin atender no solo a nivel internacional, sino
también nacional. Este último representa un
gran potencial para los apicultores de la región de
origen maya, pero para ello requieren un gran esfuerzo de
capacitación, infraestructura, capital ya que la iniciativa
privada les ha tomado la delantera.
Por
otro lado, la búsqueda de nuevos mercados para la miel
por parte de los intermediarios de la Península de
Yucatán, sin duda puede crecer en ciertos beneficios
para la apicultura, sin embargo las expectativas deben tomarse
con ciertas reservas ya que a pesar de que se trata de mercados
internacionales que exigen menor calidad en las importaciones,
no debe olvidarse que da acuerdo a cifras del Banco Mundial
en el 2000, el mercado Caribeño en suma con el Centroamericano
representa apenas 18 millones de posibles consumidores que
en su mayoría muestran un poder adquisitivo deteriorado.
Finalmente,
la respuesta al problema del mercado de la miel no debe de
ser orientado exclusivamente al mercado internacional ya que
según las cifras de precios registrados en el mercado
regional y nacional, así como las potencialidades de
crear una cultura de consumo que eleve el consumo per cápita
de miel en México ofrecen un panorama amplio de potencialidades
que están siendo estudiadas a través del proyecto
Conacyt-Sisierra sobre “Cultura de Producción
y Consumo de Miel Orgánica de la Península de
Yucatán” que se está llevando a cabo en
la Universidad de Quintana Roo en coordinación con
otras instancias académicas y gubernamentales en la
Península de Yucatán, los resultados se están
dando de manera gradual y este documento representa uno de
ellos.
Literatura Citada:
1. Apimex, 2001. Home Page. Revista Electrónica. http://www.apimex.com
2. Bernard Michaud, S.A. 2001. Bernard Michaud, S.A. Empresa
Francesa de Envasado Domaine Saint Georges, Chemin de Berdoulou
64290 GAN, Francia.
3. Bancomext, 2002. Directorio de exportadores (DIEX). Oficinas
en la Gerencia regional en la Cd. de Mérida, Yuctán.
México.
4. Bancomext, 2002. Entrevista sobre asesoría acerca
del mercado mundial de la miel las exportaciones yucatecas.
Información proporcionada por la asesora ejecutiva
Lic. Leydi Cavaría. Marzo marzo de 2002, Oficinas en
la Cd. de Mérida, Yucatán. México.
5. Berrón, A. F. Situación de la Comercialización
de la Miel Mexicana (1999). En Memorias del primer Foro de
Proyectos Integrales: Sistema Producto Miel. CONACYT-SISIERRA.
Publicación de la UADY. Mérida, Yuc. 73 pags.
6. Braunstein, M. 2001a.- Base de datos. Apiservices Home
Page. Mercado Mundial de la Miel. Servicio de Internet.
7. Braunstein, M. 2001b. Reporte desde Argentina. En revista
APITEC. Revista de Divulgación. Enero de 2001. Pag.
26.
8. Cajero Aguilar, 2001. SAGARPA. Situación actual
y perspectiva de la apicultura 1990-1998. Resumen ejecutivo.
Página WEB http://sagarpa.gob.mx/Dgg/apiproy.htm. Coord.
Nacional del programa de control de la abeja africana. México,
D.F.
9. Cappas e Souza, Joao Pedro, 1997. A Sabedoria dos Codexes
Maias (parte I e II)
O apicultor, Edicais, Portugal pag 15-20
10. Collí, U. W. 1998.- La Mercadotecnia como Herramienta
para la Comercialización de Xunan Ka´ab (Melipona
beechii) en Quintana Roo. Tesis de licenciatura. ITA 16, Chetumal,
Q Roo. México.
11. Echazarreta González, 1999. Caracterización
de la apicultura en la Península de Yucatán.
En Memorias del Foro de proyectos integrales: Sistema Producto
Miel. Sisierra/UADY. Mérida, Yucatán. México.
Pags: 29-43.
12. Echazarreta, C.M.; Quezada-Euan J.J.G.; et. Al. (1997).
Beekeping in the Yucatán Península . Bee World,
78 (3): 115-127 pp.
13. Enciclopedia Yucatanense, 1973. Enciclopedia Yucatanense
Tomo I. Gobierno del Estado de Yucatán. México.
643 pags.
14. García, C.E; Alberti, R.A. et al.- 1999.- Proyecto
Nutrimiel. Presentado a concurso ante jurado SECOFI-CCE-FUNDUQROO
en la 1ª. Feria del Emprendedor. UQROO. Febrero de 2000.
Chetumal, Q Roo. México.
15. Gómez, H.A. 1990. Estudio del Desarrollo de la
Apicultura en el
Estado de Quintana Roo. México. Tesis de licenciatura.
Facultad de
Ciencias UNAM. México, 175 pp.
16. Godoy Montañés, 1999. Apicultura yucateca
e identidad de la investigación en la Universidad Autónoma
de Yucatán. En Memorias del Foro de proyectos integrales:
Sistema Producto Miel. Sisierra/UADY. Mérida, Yucatán.
México. Pags: 12-13.
17. Güemes Ricalde, 2002. Reporte de trabajo de campo
sobre recorrido realizado en el estado de Yucatán entre
enero-marzo de 2002. Proyecto Conacyt-Sisierra sobre “Cultura
de producción y consumo de miel ecológica en
la Península de Yucatán” 2000-2002. Universidad
de Quintana Roo. Director del proyecto. Chetumal, Qroo. México.
18. Güemes Ricalde, Cabañas Garrido y Novelo López,
2002. Reporte de trabajo de campo sobre aplicación
de encuestas cuantitativas en el estado de Yucatán
entre enero-marzo de 2002. Proyecto Conacyt-Sisierra sobre
“Cultura de producción y consumo de miel ecológica
en la Península de Yucatán” 2000-2002.
Universidad de Quintana Roo. Director del proyecto. Chetumal,
Qroo. México
19. Güemes, R. F. 2001. Reporte de Práctica de
Campo. Recorrido por
la Zona Maya a fin de Identificar la Problemática Asociada
al
Manejo y Comercialización de la Miel de Apis y Establecer
diferencias en el manejo y características de la miel
de Melipona.
7-9 de Febrero de 2001. Doctorado en Ecología y Desarrollo
Sustentable. Seminario de Apidología. Resp. Dr. Rogel
Villanueva
Gtz. Colegio de la Frontera Sur. Chetumal, Q Roo. México.
20.Güemes Ricalde y Pat Fernández, 2001.Condiciones
actuales de la apicultura en el
estado de Campeche. Conacyt-Sisierra-El Colegio de la Frontera
Sur Unidad
Campeche-Universidad de Quintana Roo. Campeche, Campeche.
México. 32 pgs.
21. Hau, Ch. G. 2001.- Entrevista personal en las
instalaciones del INI en la ciudad y MPIO. De Felipe Carrillo
Puerto, Qroo. El 8 de Febrero. Actualmente ocupa el cargo
de Director del INI.
22. INTA, 2000. Propóleos. Revista Electrónica
Apinet. Home.
En http://www.inta.gov.ar/apinet/propóleo.htm.
23. Jiménez J.F. 1998.- Producción de Miel en
Quintana Roo 1980-1997.
Tesis de Licenciatura. Dpto. de Ciencias Econ.-Admvas. UQROO.
México. 150 pags.
24. Labouble, R. J. y Zozaya, J. A. 1986. La Apicultura en
México. Ciencia y Desarrollo. 12 (69): 17-36.
25. Martínez, L. J. 1975. Apicultura. Ed. Imprenta
Manlio.
México. 196 pags.
26. Miel Mex, S. A. de C.V. 2001. Información proporcionada
directamente por el Ing. Manuel Silva. Gerente de planta de
acopio
de la empresa en Chetumal, México.
27. Molan, P. C. ¿Porqué la Miel es Efectiva
como Medicina?
Su uso en la era Moderna. En revista Apitec. Enero de 2001.
28. Munguía, G. M. 1999. La Experiencia de Organización
de los
Pequeños Productores de Miel de América Latina
a partir del
Trabajo Conjunto de EDUCE y Kabitah en Campeche, PAUAL. En
Memorias del Primer Foro de proyectos Integrales. Sistema
Producto Miel. SISIERRA-UADY. Mérida Yucatán
México.
29. Persano, L.A. Apicultura Práctica. Edit. Hemisferio
Sur.
1980. Buenos Aires Argentina.
30. Rivera Zamora, A. 2000. Las abejas y la miel en los códices
mayas (códice Madrid
o Tro-Cortesiano. En páginas WEB. 12 pgs.
http:://www.laneta.apc.org/lacolmena/codices2000.htm
31. Ruz, L. A. 1980. La Civilization de Anciens Mayas. INAH.
México, 131 pags.
32. SAGAR, 1996.- Boletín mensual de Información
básica del Sector
Agropecuario y Forestal, 180 pp.
33. SAGARPA 2002. Programa Nacional para el Control de la
Abeja
Africana. 2001. Información Estadística del
Censo Apícola en la
Península de Yucatán. Deleg. Estatal en Mérida,
Yucatán enero de 2002.
34. SAGARPA. Centro de Estadística Agropecuaria (CEA).
Sría. Gbno.
Federal. Información Apícola en México
1990-99. Cd. De México.
Mayo de 2001.
35. SAGARPA/Manuel Estrada Canto. Entrevista personal e información
sobre niveles
técnicos y características de la producción
apícola en el estado de Yucatán. Mérida,
Yucatán. Oficinas del programa de control de la abeja
africana. Enero de 2002.
36. Sands, D.M. 1984. The Mixed subsistence-commercial
Production System in the Peasant Economy of Yucatán,
México:
An Anthropological Study in Commercial Beekeeping. Tesis
Doctoral. Faculty of the Graduate School of Cornell University.
USA. Agosto de 1984. 551 pags.
37. Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca. Gobierno
del estado. Programa
Apícola en el Estado de Yucatán. Enero de 2002.
Mérida, Yucatán. México.
38. SEDARI. Subsecretaría de Ganadería. Dir.
de Especies Menores.
Programa Apícola Estatal. 2001b. Información
Estadística.
Chetumal, Q Roo. México.
39. Triatini. 2001. Ensayo. Historia de la Apicultura en el
Mundo. en
Revista electrónica Apimun.html. México.
40. Tron, L. SAGARPA. 2001. coord. En el Estado de Campeche
del
Control de la Abeja Africana. Censo Apícola. Mayo de
2001.
41. Villanueva, G. R y Collí, U.W. 1996. La Apicultura
en la Península
de Yucatán, México y sus Perspectivas. Ensayo.
El Colegio de la
Frontera Sur. Folia Entomol. Mex. 97.:55-70 (1996).
42. Villanueva, G. R. 2001. Calidad Polinífera de las
mieles en
Quintana Roo. Ponencia presentada en el XIV Seminario Apícola
de
la Unión Nacional de Productores Apícolas de
México. Tepic,
Nayarit. México.
43. Winston. 1987. The Biology of The Honey Bee. Harvard
Press University. USA.
|

![]() Comentarios
: fragueme@correo.uqroo.mx
Comentarios
: fragueme@correo.uqroo.mx